Unos vinieron a la vida en el lado oscuro del espejo, donde conviven las ratas, las basuras y la calamidad; donde el cielo queda tan a trasmano como la grandeza, la gloria o la esperanza; así aquel Louis Armstrong, que pasó la niñez llevándose la miseria a la boca por los barrios marginales de Nueva Orleans, o aquella Édith Giovanna Gassión, antes de convertirse en Édith Piaf, cuando pasaba el plato de la voluntad, después de que su padre gastase sus acrobacias callejeras por las rúas y plazas de París.
Otros supieron muy pronto de la miseria humana, la miseria interior, de la que su faceta social no es más que el pálido reflejo de toda la podredumbre que gangrena el corazón del hombre convirtiéndolo en un ser egoísta, cruel e insolidario. A Janis Joplin, por ejemplo, la marginaron en el instituto sus propios compañeros de clase por juntarse con beatniks; pero, sobre todo, por cometer un “delito imperdonable”: ser amiga de negros.
La miseria de uno u otro cuño, la tremenda soledad que genera en sus damnificados, la convivencia con el fracaso gris de cada día, hay que aprender a echarlos fuera, cantándolos, bebiéndolos, para no sucumbir bajo el peso de su penosa carga. Es la disciplina de la desgracia, la que se adquiere para sobrevivir a tan catastrófica experiencia. En ella, la vida se revela como un túnel oscuro y maloliente, lleno de dentelladas y venenos, por cuyo esperpento hay que pasar.
Y, de pronto, en el desequilibrio insoportable de lo cotidiano, aparece una luz, un espejismo, un refugio, un oasis, un conato de risa entre las lágrimas, una ebriedad extraña que, del hombre convertido en cenizas, extrae todo el fuego vital que lo alimenta; es una burbuja de vigor y coraje en la que las miserias, desdenes y agonías se tiñen de profundo colorido y estallan en mil notas felices.
Ungido por tal encantamiento, vemos a Armstrong estrenar las nieves perpetuas de su dentadura en la sonrisa que le descorre las compuertas de su boca infinita, siguiendo, como un lunático poseído por el son, las célebres bandas de jazz, cuando ofician de acompañamiento funerario o desfilan festeras por las avenidas de su ciudad natal. O a la Piaf, sucia y desarrapada, pero pájaro al fin, cantando por cuatro perras para un vaso de vino, en las calles de Belleville y Pigalle. O a la Joplin, frecuentando los bares de Luisiana, dejándose abrazar por los sonidos negros que han buscado refugio en los blues o en el jazz.
La música les brinda una experiencia única: el primer fogonazo de liberación. En el éxtasis de esta lucidez, encuentran una superación de lo puramente individual y resplandece la vaga conciencia de poseer un estrato esencial donde se manifiestan las raíces comunes que nos conectan al resto de las gentes. Y ahí sienten que son alguien, y ahí quieren quedarse, apurando la vida a bocanadas, consumiéndose de un modo vehemente, como si temiesen despertar de pronto en medio del tenebroso túnel, como si, antes de prolongar su paso por el oscuro mundo que les tocó en desgracia, prefirieran mil veces suicidarse de luz.
Sin saberlo, han sido hechizados por la transustanciación musical del dolor en belleza.
Un dolor que suena, que se escucha, que llena la vida de inquietantes grietas, de espejos y de heridas, fulgores y fantasmas en la trompeta de Armstrong, que parece mantener una correspondencia nigromante con sueños y recuerdos. Se esquinan en ella las rejas del reformatorio donde su niñez fue recluida, su lucha por la supervivencia de vendedor de carbón, de repartidor de leche, de estibador de barcos bananeros. Y en su voz mineral, profunda, grave como un alud de piedras arrancadas de cuajo, respira el párpado sombrío de la victoria, del estallido de creatividad de un negro en unos tiempos donde ningún blanco apostaba un centavo a favor de que en los negros fuera dable tal capacidad. Sus melódicas variaciones, sus improvisaciones imposibles, el pez amargo que se asfixia en sus notas, convierten la música colectiva de hasta entonces en otro arte distinto, auténtico, expresivo y pletórico de individualidad; en la obra solitaria de un nuevo ser surgido del silencio.
Es el mismo dolor que galopa por el universo y se detiene ante las entrañas de Piaf obligándonos a tomar conciencia de los cristales rotos de nuestra soledad. ¡Cómo duele en la erre que Édith Piaf arrastra en ‘Non, je ne requette rien’! Un sonido arrastrado como su vida misma, como los sentimientos que muerden su garganta tratando de buscar la lágrima imposible de una dignidad plena. ¡Ah, la fuerte fragilidad de Piaf!…, enfrascada en esa voz suya que vuela y se desploma, que se abre camino hasta lo íntimo, volviéndose cristal, caricia, sueño, anhelo y gallardía; esa voz que ella nunca quiso economizar, que siempre prodigó hasta el despilfarro sin reservarse nada. Rien de rien.
Es el mismo dolor del llanto que soltamos al llegar a este mundo; el llanto que almacenan los genes de los muertos, de seres que vibraron con nuestras mismas lágrimas; el llanto cuyas uñas se clavan en la luna de hiel que rompe sus azogues oyendo el grito desgarrado de Janis Joplin: un grito donde caben todos los cementerios, todas las vejaciones, todos los laberintos; un grito que contiene su propia destrucción, que revienta de alcohol y soledad, que se encierra en la alcoba del desamor y llena sus canciones de campanas que no dejan de doblar a muerto. La libertad que siente en la escena musical vale, a su juicio, mucho más que mil vidas. Y en ella consume la suya sin darse la más mínima tregua. Como exacto compendio de su forma de ser y de pensar, valgan los diez mil dólares que testó a sus amigos para que celebraran su muerte con una fiesta orgiástica y salvaje.
Armstrong, Piaf y Joplin, un triple desgarro que nos llega del tiempo; un lamento orgulloso contenido en el cofre sonoro donde lucha y se queja toda una antropología del sufrimiento: esa estela malsana que se adhiere a la vida para no soltarla hasta que se despeña y que ellos fueron capaces de transformar en música.
Santi Ortiz
Tags: amstrong joplin piaf











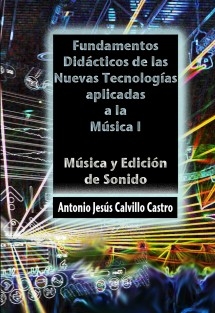

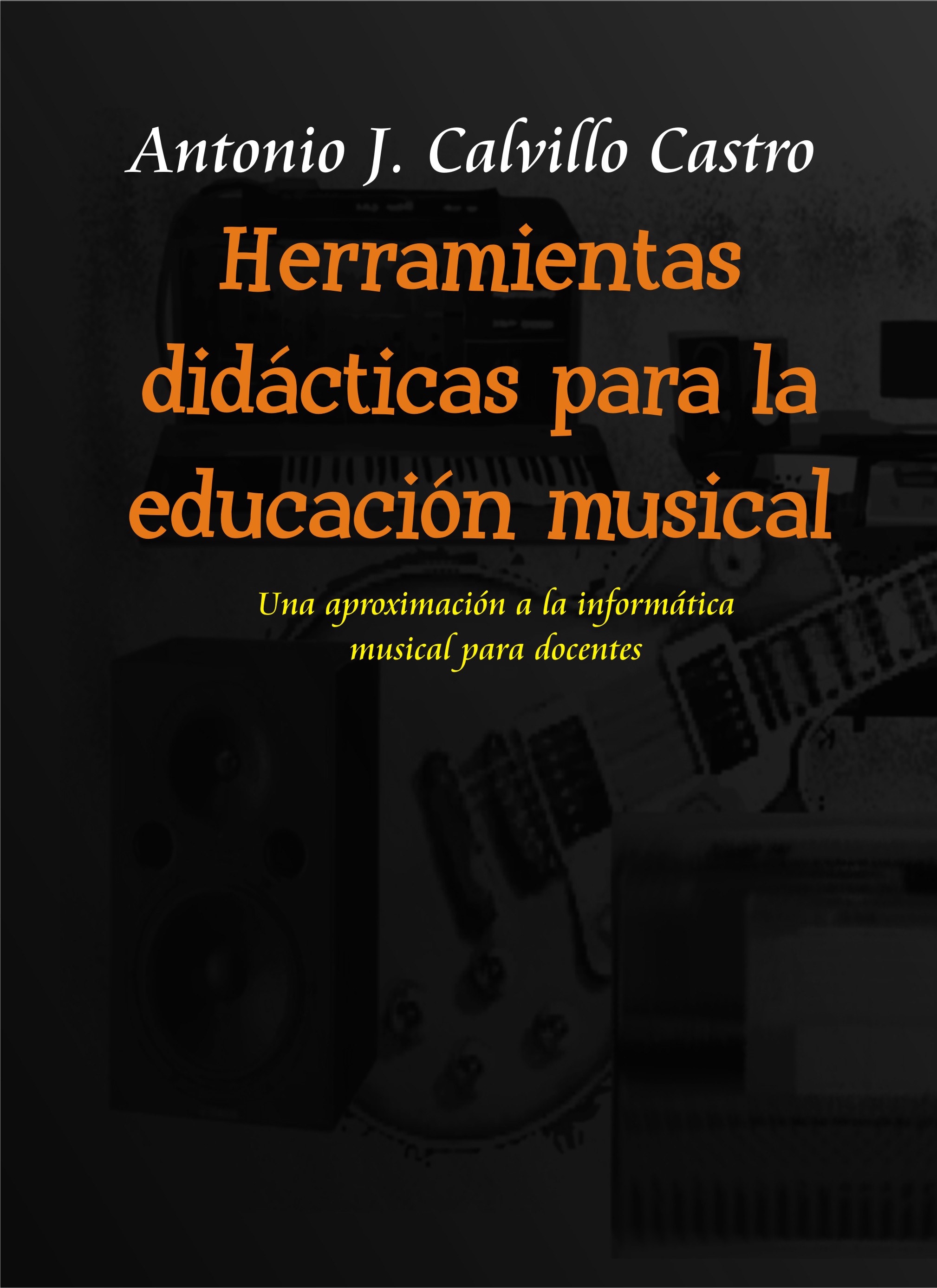








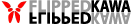



¡Bienaventurados de aquéllos que han podido transformar el dolor en arte y canalizar así el sufrimiento que la despiadada vida otorga indiscriminadamente! Si todos pudiéramos encontrar esa vía de escape, la existencia nos sería más llevadera. La música como liberación, como desahogo, como compensación a tanto dolor por lo que se ha vivido o se vive, o la literatura o la escultura o el arte en general…como caminos de evasión y de rencuentro con el resto de los mortales y consigo mismo. Joplin, Amstrong, la Piaf y tantos otros que, tras su meseria, han recibido o reciben la recompensa de poder transformar, como tú muy bien dices, Santi, y lo dices ¡»tan bonito»!»su miseria en luz», » su dolor en belleza» y conseguir atraparnos con las redes de su angustia vital, tormento…, metamorfoseados en las más bellas melodías.
Gracias, Santi, por escribir, por hacerlo tan bien, por ayundarnos a entender mejor la música y, sobre todo, por hacernos vibrar con tu fascinante prosa poética.
Un fortísimo abrazo
Milagros